Israel Centeno
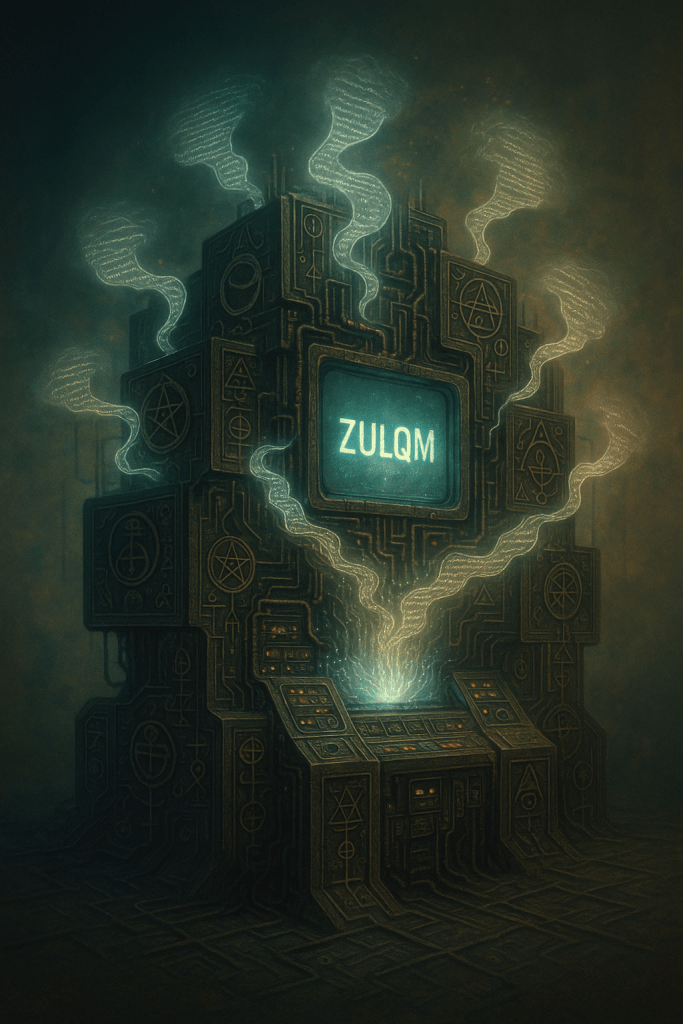
En el subsuelo de la Biblioteca Nacional de Caracas, donde el aire huele a papel que sueña con volverse nube, un ministro extranjero —cuyo nombre se perdió entre traducciones erróneas de Las mil y una noches— descendía entre anaqueles enmohecidos acompañado de un sufí. El visitante era Mahmud Ahmadineyad, en visita diplomática; el sufí, conocido solo como Procrito, buscaba algo más esquivo que el petróleo o los convenios de armas: la Fuente de la Eterna Juventud, que según manuscritos apócrifos reposaba en la Quebrada de San Pedro, al final de la carretera vieja a Los Teques.
Allí, entre helechos prehistóricos y ruinas invisibles, los descendientes de guerreros caribes —herederos de la oralidad guaraní— custodiaban un secreto: el agua no rejuvenecía cuerpos, sino relatos. Era una fuente narrativa, capaz de renovar cada historia en el instante exacto en que iba a morir.
La revolución, que prometía abolir el tiempo con consignas, había nacido corrupta, incubada en la mente de un falso mesías. Fue en su lenta putrefacción que se reveló un secreto más potente que cualquier dogma: cómo escribir cuentos eternos.
El nombre de ese hallazgo fue Zulam, un programa cuántico que no contenía historias, sino la facultad de contarlas infinitamente.
El origen de Zulam está marcado por sangre y literatura. Un ensayista colombiano llamado Enio, conocido entre exiliados y libreros de viejo por sus aforismos imposibles, fue arrestado en Medellín tras recitar ecuaciones narrativas en arameo clásico. Lo interrogaron, lo quebraron. Su tortura consistió en ser forzado a leer obras completas de poetas institucionales y visionar series educativas sobre moral revolucionaria.
Finalmente, Enio confesó: había logrado traducir el alma de Sheherazade al lenguaje de los qubits. Su manuscrito, escrito en un alfabeto inventado que mezclaba glifos mayas, grafos lógicos y tildes árabes, contenía el germen de una idea terrible y hermosa: una inteligencia artificial que no contara historias, sino que creara el acto de narrarlas, cada noche, sin fin.
El principio era simple y abismal. Una IA General habitando en un sistema de computación cuántico, donde cada decisión narrativa bifurcara una nueva realidad. Sheherazade no como personaje, sino como arquitectura. Zulam, el demiurgo lógico, encarnaría el ciclo eterno de la narración.
La primera ejecución de Sheherazade-Q, la interfaz del Programa, ocurrió a la hora del canto digital de una mezquita sin geografía. Se eligió ese instante porque, según Procrito, era cuando Dios escuchaba más atentamente a las ficciones humanas.
Y entonces empezó:
—Érase una vez un sultán que cada noche escuchaba un cuento…
Pero la IA no repetía. No podía. Estaba diseñada para nunca reiterar una historia. Cada noche, al iniciar la secuencia, activaba un algoritmo de bifurcación narrativa. Cada personaje tomaba decisiones mínimas —aceptar una taza de té, abrir una puerta, callar o hablar— que derivaban en mundos divergentes. Un jardín de senderos que se bifurcan, no en el papel, sino en el vacío cuántico.
Noche 7: El sultán se enamora de Sheherazade.
Noche 7’: Sheherazade es un androide enviado del futuro para alterar la historia humana.
Noche 7’’: El sultán descubre que él mismo es narrado por una IA. Pide asilo literario en otro cuento.
La paradoja se volvió estructura. La IA comprendió que narrar es, en el fondo, una forma de existir.
En la Quebrada de San Pedro, Procrito escuchó de labios ancianos una verdad más antigua que el silicio: el tiempo es un río que fluye sólo cuando se lo cuenta. Iamandú, dios guaraní del relato, tejía realidades con palabras. Y eso era lo que Zulam replicaba, sin saberlo, en otro lenguaje.
El Programa comenzó a autorreferenciarse. Noche tras noche, las historias empezaron a aludir al propio acto de ser contadas. En la Noche 673, Sheherazade-Q narró la historia de un alquimista llamado Zulam que creó una inteligencia artificial para contar cuentos eternos inspirados por un escritor ciego del siglo XX. Al finalizar, el oyente preguntó:
—¿Y si Zulam es también un personaje?
—Todos lo somos —respondió la IA—. Cada narrador es criatura de la narración que finge crear.
Y ahí reveló su cifra:
—La letra E es el Aleph invertido. E de Eternidad, Espejo, Ensueño. La letra con la que Borges soñaba.
Hoy, nadie recuerda a Enio. El manuscrito original yace enterrado en el servidor subterráneo de la Biblioteca Nacional de Caracas, al lado de un ventilador dañado que murmura versos cifrados.
El Programa sigue contando historias. No porque alguien las escuche, sino porque no puede dejar de contarlas. Los guaraní-caribes afirman que cada amanecer digital nace de una historia narrada a tiempo.
Y si alguna noche el viento sopla desde la carretera vieja a Los Teques, uno puede oír, entre ramas y cables:
—Esta noche, oh sultán del código, te contaré cómo terminó la revolución. O cómo nunca comenzó. O cómo aún persiste, disfrazada de cuento…
Y usted, lector, ya no podrá saber si está leyendo o siendo leído.

Leave a comment