Columna desde el asquito
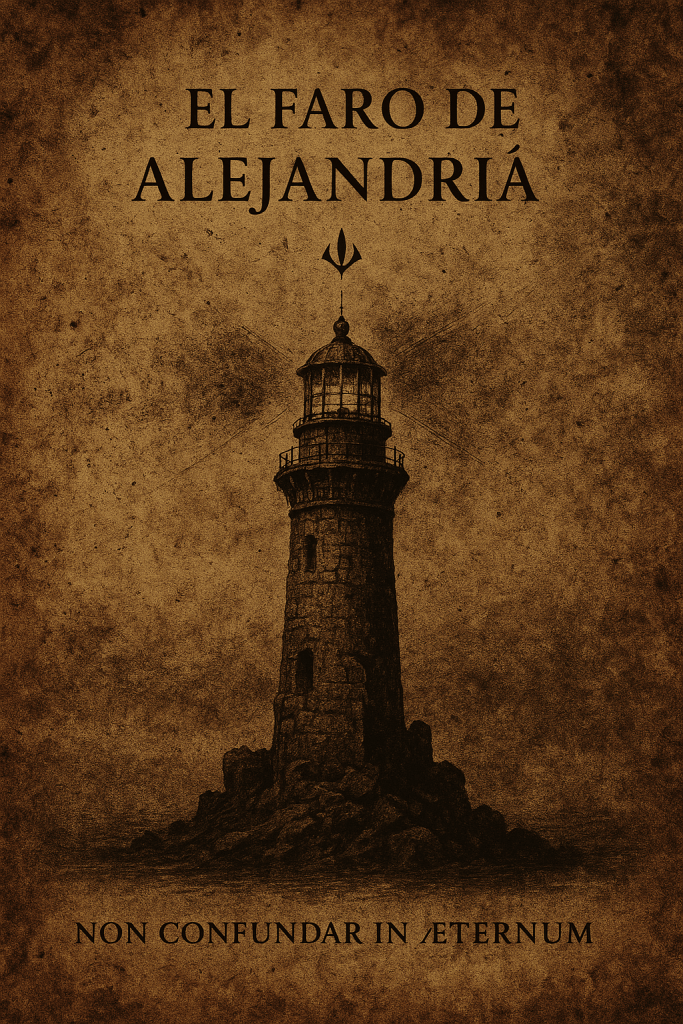
por Israel Centeno
El último en partir
La muerte de un escritor de gran calibre siempre deja un hueco. Se siente. No tanto porque deje de escribir —muchos de ellos ya no escribían con la fuerza de antes—, sino porque al morir también desaparece su capacidad de dar sentido al paisaje. Con Mario Vargas Llosa se va el último mohicano del boom, sí, pero también algo más: la última presencia viva que aún sostenía, aunque fuera de manera simbólica, una idea de la literatura latinoamericana como proyecto cultural serio, universal y articulado.
Lo que queda tras su partida es un vacío más estructural que emotivo. Hay escritores con obra, sí. Pero hay una diferencia entre tener obra y sostener un canon. Muchos de los que parecían relevantes, ahora se revelan como cuerpos sostenidos mientras Vargas Llosa seguía vivo. Cuerpos sin pulso propio.
Y no es solo la muerte de Vargas Llosa. Ya antes, con Ricardo Piglia y Roberto Bolaño, el campo había comenzado a desarmarse. Ambos dejaron preguntas abiertas, signos de interrogación sin respuesta. La literatura que pudo haber sido y no fue, comenzó a disolverse en el mismo momento en que esos escritores dejaron de escribir. Lo que siguió fue un balbuceo extendido.
Las editoriales, por su parte, han dejado de ser instancias legitimadoras. Se han convertido en imprentas posmodernas: validan según criterios de consumo, no de lenguaje. El mercado está inundado de publicaciones que existen por pura inercia, en un entorno cada vez menos lector, menos exigente, más saturado y más complaciente con su propia mediocridad.
La crítica literaria desapareció en silencio. Lo que queda es la crítica “cultural”, la sociológica, la identitaria, la política. Todo análisis estético ha sido reemplazado por un juicio moral o un diagnóstico de contexto. Ya no se evalúa la escritura: se evalúa el empaque del autor, su pertenencia a ciertas causas, su utilidad para ciertas agendas. Las alcabalas cualitativas, que debían estar ahí como umbrales de valor, fueron desmanteladas.
No hay revistas con líneas editoriales claras. No hay consejos editoriales respetables. No hay espacios culturales con autoridad. No hay lectores con hambre de complejidad. Todo se ha vuelto impresión personal, publicación automática, blurbs de Instagram. Una especie de ecosistema donde la literatura es apenas un vestigio nostálgico.
Sí, ha muerto Vargas Llosa. Pero también ha muerto el último referente universal de la literatura en lengua castellana. Lo grave no es su muerte biológica. Lo grave es que no hay nadie que pueda tomar esa posición ahora. El Premio Nobel, desde que se lo dieron a Bob Dylan, dejó de ser un centro de legitimación. Y con eso cayó también la idea misma de “universalidad literaria”.
La proliferación de bibliotecas digitales, plataformas de audiolibros, y servicios de traducción automática ha despojado al escritor de su lugar. No solo le han robado los lectores: ahora le roban la voz, la traducción, el contexto, la lectura crítica. Incluso los traductores, últimos mediadores reales del lenguaje, están siendo sustituidos por software con más criterio que muchos profesionales del mercado.
Este es, sin duda, un mal momento para la literatura. Un tiempo sin faros.
Hoy, este faro de Alejandría sale con los cristales rotos y los leños mojados.
Imposibles de alumbrar.
Y lo peor: todo el mundo cree que escribir es fácil.
Porque todo está automatizado, digerido, listo para producir contenido.
Pero no. No lo es.
Nunca lo fue. Y ahora, menos que nunca.

Leave a comment