Israel Centeno
El Diario de Lectura
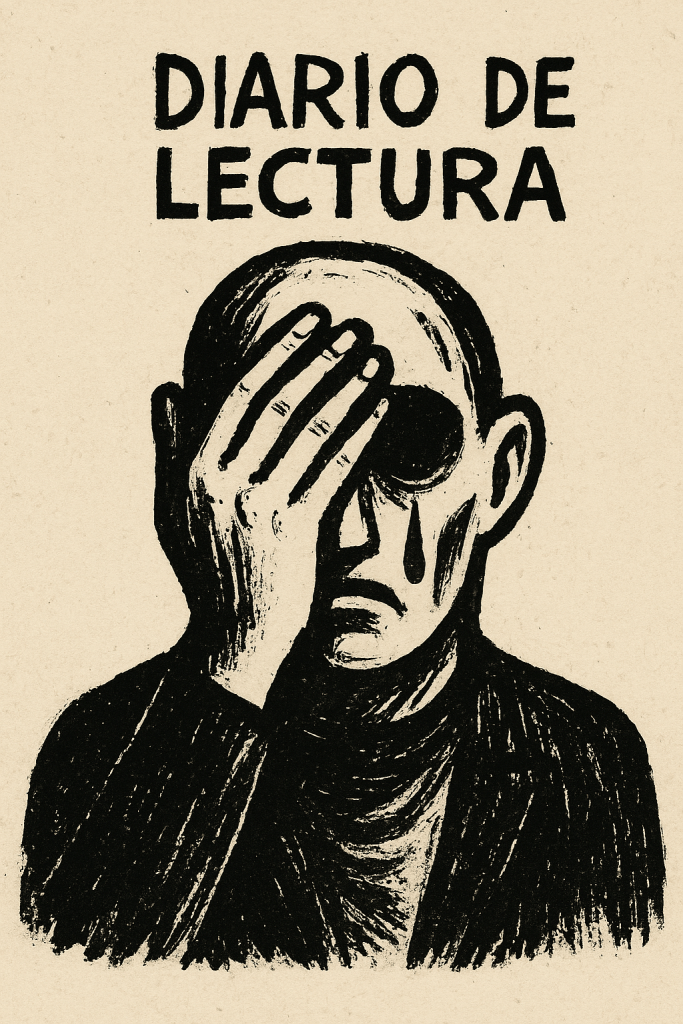
Al leer este capítulo sobre Auschwitz, no dejo de preguntarme hasta dónde llega el mal. Hasta qué punto puede encarnarse con total naturalidad, deshumanizando a una parte de la humanidad y sobrevalorando a la otra, esa que reclama para sí la autoridad de eliminar, sin temblor moral, a los que considera indignos de existir. El horror de Auschwitz no es solo histórico: es presente. Está vivo en las formas actuales del poder, en sus discursos, en sus estrategias de exterminio que se justifican a sí mismas con el lenguaje de la legalidad, la venganza o la defensa preventiva.
No puedo evitar pensar en todas las guerras que me ha tocado presenciar a lo largo de mi vida. Vietnam, los múltiples conflictos del Medio Oriente —ya no son eventos, sino una enfermedad endémica—, Irán, Irak, Ruanda. Cada una de esas tragedias fue una escuela del espanto. Y sin embargo, aquí estamos otra vez: Myanmar. Ucrania. Gaza.
¿Dónde termina la autoridad moral en un conflicto armado? ¿En qué punto deja de ser legítima la defensa y se convierte en venganza sin límites? La guerra de Ucrania, con sus narrativas cruzadas y su maquinaria simbólica, ha perdido ya casi toda coordenada ética. No se sabe quién ocupa ya el lugar de la víctima ni quién el del agresor. Lo mismo podría decirse de la guerra de Israel. Al inicio, tras los ataques del 7 de octubre, el Estado de Israel tenía ante muchos ojos una autoridad moral indiscutible: había sido agredido brutalmente, tenía rehenes en manos de sus enemigos, estaba herido en su carne y en su memoria. La respuesta era comprensible. Algunos dirán que desproporcionada, otros la justificarán como defensa nacional. El debate era legítimo.
Pero el tiempo transcurre, y con él se diluye esa legitimidad inicial. El número de muertos se multiplica, los cuerpos se acumulan, los niños se entierran antes de aprender a hablar, y entonces algo en el lenguaje se quiebra. Ya no es retaliación. Ya no es siquiera represalia. Es castigo extendido. Es desplazamiento. Es demolición. Y es ahí donde se impone una pregunta que me tortura: ¿en qué momento la estrella de David —símbolo de resistencia, de dignidad, de “nunca más”— dejó de ser una marca en el pecho para convertirse en insignia estampada sobre tanques que avanzan sobre poblaciones civiles? ¿No deberíamos preguntarnos también si esa estrella —símbolo de identidad, de dolor, de orgullo— ha sido puesta ahora, sin que muchos lo adviertan, en otro lugar, quizás más sombrío?
Nelson Rivera lo anticipa en su texto con brutal claridad. Habla del silencio del campo como una lengua rota. De ese momento en que se cancela el eco, se expropia la atmósfera, se institucionaliza la humillación. Cita a Ivan Klíma, a Antelme, a Elie Wiesel. No por erudición, sino porque sus palabras son llaves que abren la puerta a lo inenarrable: la ruina del alma humana. La guerra —nos dice Rivera— no es una excepción. Es la normalización de la infamia. La construcción de una gramática donde matar deja de ser crimen para volverse destino.
Y mientras leo estas páginas, tan rigurosas, tan dolorosas, tan ciertas, me asalta una tristeza inmensa. Porque no estamos a salvo. Porque seguimos fabricando enemigos. Porque el ciclo se repite. Porque el odio encuentra siempre nuevas formas de decirse, de legitimarse, de celebrar su eficacia.
Este libro, lejos de ser un tratado, es un espejo. No de lo que fuimos, sino de lo que podríamos seguir siendo. Leerlo en 2024 no es un ejercicio académico: es un acto de conciencia. Y, a ratos, de duelo.
Otro punto que no puedo dejar de interrogar, a la luz de estas páginas sombrías, es el de la presencia o ausencia de Dios. ¿Estuvo realmente ausente? O, más incómodo aún: ¿estuvo ahí, pero guardó silencio?
Desde el momento en que los nazis tomaron el poder, no ocultaron sus intenciones. El exterminio estaba anunciado, escrito, vociferado. No hubo sutilezas. Muchos judíos —quizás los que mantuvieron un sentido de supervivencia más despierto, o menos apegado a lo tangible— huyeron. Y al hacerlo, salvaron la vida. No fueron héroes, ni mártires, ni profetas: fueron simplemente hombres y mujeres que leyeron los signos del tiempo y eligieron la fuga.
Y sin embargo, ¿qué hacer con los otros? Con los que no huyeron. ¿Qué hacer con quienes se quedaron, no por torpeza, sino por una fidelidad emocional o intelectual a una idea de Alemania, de Europa, de civilización? Creyeron, con ingenuidad o con desesperación, que esa nación no podía llegar al horror. Que había algo en su raíz —la música, la filosofía, la lengua, la literatura— que impediría el delirio absoluto. Pensaron que aún existía un freno moral. Que la noche no podía ser tan larga.
Pero llegó la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos. Y aun entonces, muchos dudaron. Esperaron. Se apegaron. Siguieron creyendo. ¿Era esperanza? ¿Era soberbia? ¿Era un instinto de arraigo más fuerte que el miedo?
No es una pregunta para juzgar. Es una pregunta que nos persigue a todos. Porque si algo enseña la historia es que la huida también requiere fe. Y la fe, como nos recuerda Wiesel, no siempre es luminosa. A veces la fe es no querer mirar.
Cuando leo a Rivera hablar del silencio del campo, del “robo a la atmósfera de la propiedad del eco”, pienso también en ese otro silencio: el que se produce cuando un pueblo entero no reacciona a tiempo, porque aún cree en la posibilidad de un pacto con la razón.
¿Y Dios? ¿Dónde estaba? Quizás, en la voz que susurraba a cada uno: “Huye”. Y que algunos pudieron escuchar y otros, por amor, por apego, por cultura, no pudieron o no quisieron obedecer. Y entonces fueron devorados por la maquinaria de lo indecible.
Y lo otro, lo que no puedo callar, es esta culpa que me roe: la culpa de juzgar desde aquí, desde esta comunidad tranquila donde tengo agua, abrigo, seguridad, internet y café. Desde este siglo que ya no parece siglo, sino fragmento, parodia, sombra. Me pregunto si tengo derecho a pensar lo impensable desde este lugar, desde esta paz que se parece tanto a la indiferencia. Porque todas las alarmas están sonando. No en las calles, sino en los flujos de información, en los contratos digitales, en la arquitectura invisible de la obediencia.
Todo indica que nos están volviendo data, y que la data no duele cuando se elimina.
Eliminar data no causa gritos. No deja huellas. No tiene sangre. Solo se hace clic.
Y con ese clic —eficiente, limpio, sin resistencia— se termina.
Entonces me callo. O escribo. No sé si para resistir o solo para no desaparecer también.

Leave a comment