Israel Centeno
(Carta sin foro a un finalista sin vergüenza)
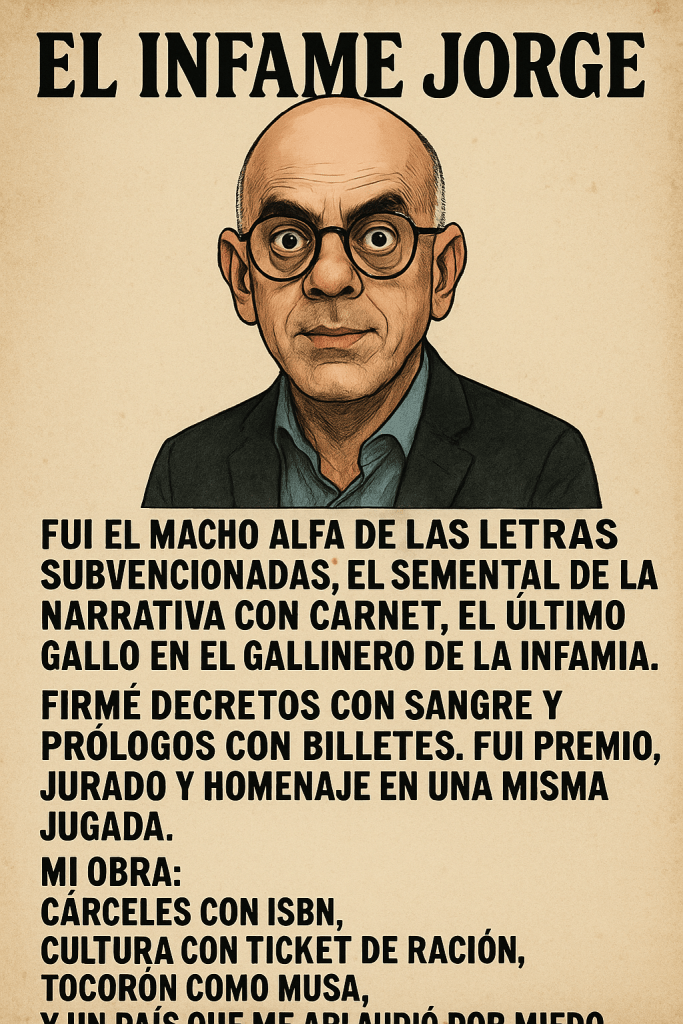
Jorge,
Pensé en escribirte con calma. Levantar una copa por ese mar que te robaste, el mismo con el que ahora navegas hacia el Premio Rómulo Gallegos. Pero no pude. Me puede la rabia lúcida. Me nace escribir cartas inútiles, como esta, que no te darán ni frío ni calor. Porque tú, Jorge, eres de esa estirpe teflón que lo absorbe todo, menos la culpa.
Lo tuyo no es solo la desfachatez: es la mística retorcida del oportunismo tropical. Que seas finalista de un premio que ayudaste a profanar, y al que ahora le das el puntapié final con tu presencia, no es ironía: es un performance. Puro teatro de la calle, Puro Brecht. Lo viejo no se sustituye, se pisotea. Y tú bailas sobre las ruinas como quien estrena zapatos.
No sé cómo lo haces. De verdad. Entre asegurarte de que el sistema de votación funcione como un violín suizo, coordinar la represión selectiva contra el enemigo invisible, mantener en su nivel justo el número de presos políticos en Tocoron, mover cifras en el mercado de criptodólares bolivarianos, y todavía encontrar tiempo para escribir. ¿Qué escribiste? Da igual. Lo importante no es el texto, sino el autor, es un poema, una verruga de Maldolor. O mejor dicho, el aparato detrás del autor.
Te recuerdo. Cómo olvidarte. Fue Miguel Ángel quien te llevó a un pos-taller en El León. Éramos unos ilusos con poemas desnutridos, leyendo en la Quinta Cristina. Tú destacabas. No por talento. Por estética. Un guaral en la cintura en vez de correa. Alpargatas rotas como statement político. Y esa forma de mirar como si ya supieras lo que ibas a devorar.
Eras el hijo del mártir, y eso imponía. No era pose, lo reconozco: lo tuyo era hambre. Un hambre rara, sin objeto, que se pegaba al aire. Había algo vacío y a la vez calculador en ti, como en los buenos discípulos del cinismo ilustrado. Nunca supe si leías a Foucault o si solo lo citabas para sonar complejo. Pero te sabías el libreto de la decepción revolucionaria al dedillo.
Después nos invitaste a tu primera boda. Prados del Este, salón con toldo, orquesta y centro de mesa. El baile ensayado con tu futura esposa —heredera de la oligarquía comunista caraqueña— fue digno de comedia soviética. Ya estabas montado en el tren del poder, pero seguías teniendo hambre. Tus ojos eran dos yemas buscando sal, no redención. No se trataba de justicia: se trataba de ti.
Tu hermana hablaba bajito de las traiciones de la izquierda. Tú asentías, como quien toma nota para usarlo luego. Más tarde, cuando Vegas, Marcano y yo decidimos que tu cuento era el mejor de la muestra del concurso del Nacional, apareciste de nuevo como funcionario medio del Ministerio de Transporte. Nos dijiste: “Este cheque salva mi matrimonio”. Y lo creo. Como también creo que ya estabas haciendo tu tesis doctoral sobre cómo manipular con encanto.
Nos invitaste a cenar. Terminaron ustedes cantando “A desalambrar”. Sacaste unos cohibas. Reíste contando cómo hiciste caer a un escritor, amigo común, desde una litera en la selva durante la rural. “Le hice la vida imposible”, dijiste. Y te brillaban los ojos, no por culpa, sino por placer. Era tu forma de narrar: como quien juega con la fragilidad ajena.
Nunca fuimos amigos. Apenas intercambiamos gestos. Pero eras el hijo del mártir. Y eso, nos guste o no, nos hizo bajar la cabeza. Todavía creo que tu padre fue un hombre íntegro. Y por eso esta carta no es para él. Él se salva. Tú, Jorge, te perdiste con la primera cuota de poder.
Después viniste por todo. Entraste por la puerta grande del palacio, de la mano del Dr. Fausto —no Alí, sino José Vicente. Tu misión: que Chávez no perdiera nunca más una elección, ni por error ni por voluntad divina. Y lo lograste. Desde entonces tu carrera fue como una curva logarítmica: ascenso brutal, sin regreso.
Le ganaste a Diosdado en una sola: tú no solo sabes joder, tú sabes sonreír mientras jodes. Tus ojos, Jorge, siguen siendo dos yemas fritas, pero ahora sobre el platillo de un país arruinado. Y ahora vienes por el Gallegos. ¿Por qué no? Destrozaste tanto que era lógico que te cagaras sobre un símbolo. Matas tres pájaros de un tiro: ridiculizas el pasado adeco, dinamitas la legitimidad cultural y te nombras a ti mismo el escritor. El que sobrevivió. El que cuenta.
Rodeado de la jauría amaestrada que has nutrido por años con ferias boutique, talleres con barra, becas de papel y subsidios ideológicos. Has creado un ecosistema de obediencia estética. Te celebran con entusiasmo de cátedra vacía. Te aplauden como si aplaudieran a Neruda, pero no por el verbo, sino por los negocios con las bolsitas Clap.
Tu hambre sigue ahí. Es el hilo conductor de tu vida. No destruiste una democracia de partidos, Jorge: destruiste la idea misma de que el futuro podía ser mejor. No por ideología, sino por ambición. Has sido coautor de una de las tragedias más grandes de Venezuela. Como Boves, pero con iPad.
¿Cómo te recordará la historia? No me importa. Esta carta es una reacción estéril. Lo sé. Serás más temido que Guardajumo. Donde pisaste, no crece ni el cinismo: solo la desesperanza y los presos políticos. ¡Qué inmoralidad de jurado!
Y así te irás algún día a la eternidad, premiado. Hambriento. Con guaral en el frac. Con cara de diablillo entorchado que juega a la revolución sobre un tablero de Monopolio. Al resto ya no nos queda ni el foro ni la fe para decir: “Esto no somos nosotros”. Porque sí, Jorge: lo somos. Te nos robaste el mar, no te lo regalaron, y además, la tierra y el cielo.
Perdón, Don Rómulo. No fuimos nosotros. Fue él.
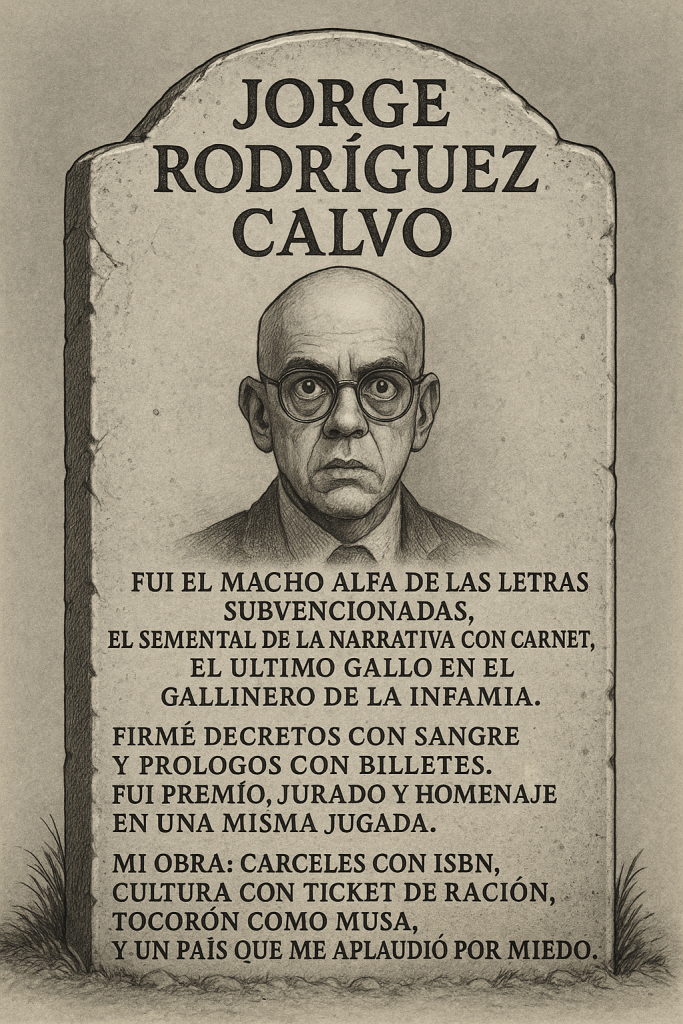
El Infame Jorge
cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia.
(Fragmento hallado entre los papeles no publicados de una editora alternativa del country club)
IEl hombre que no sudaba
Nadie recuerda con certeza cuándo comenzó a forjarse el mito del Infame Jorge. Algunos dicen que apareció primero en los salones del poder, sin ser elegido por nadie, como un rumor que toma forma y firma decretos. Otros aseguran que antes de eso era un escritor mediocre, de los que se pasean por talleres literarios con la tristeza amaestrada y el ego descomunal. Lo cierto es que cuando lo conocí, no sudaba. Literalmente no sudaba.
Estábamos en una reunión clandestina de editores, en una quinta de Los Chorros tomada por la humedad y el miedo. Él entró como si llegara a su cumpleaños: saludó a todos con nombre y apellido, pidió café sin azúcar, y dijo: “Vengo a salvar la literatura venezolana”. Nadie se rió. No porque fuera gracioso, sino porque sabíamos que era capaz de hacerlo… a su manera.
Llevaba un libro bajo el brazo, aún sin título, pero ya impreso. Dijo que la editorial era nueva, un proyecto autónomo, “autóctono”, dijo. La editorial se llamaba Acirema. América al revés. El detalle nos pareció estúpido. Después entenderíamos su genio siniestro: el que nombra, domina.
Afuera llovía, adentro ya era noche. El Infame Jorge habló durante 53 minutos sin pestañear, como un predicador del fin de los cuentos, y cuando terminó, uno de los presentes —el más joven— murmuró: “Esto no es literatura, es estrategia militar”.
Antes de ser Infame, Jorge fue astuto. Antes de gobernar cárceles y editoriales, sedujo salones. Aquel muchacho delgado que hablaba como si todo el país le debiera algo, logró lo que no lograron generaciones de poetas auténticos: entrar por la cocina en la aristocrática familia Vivas.
La señora Vivas —nieta de un exministro de educación, poseedora de una biblioteca de primeras ediciones y anfitriona de los círculos culturales más rancios de Caracas— cayó rendida ante ese joven que citaba a Freud con la misma soltura con la que mencionaba a Cioran. El matrimonio con su hija Irina no tardó en llegar. Fue celebrado en Prados del Este, con toldos franceses y camareros que servían vino chileno como si fuese borgoña. Él llegó con alpargatas. Como si llevar hambre fuese una virtud estética. Como si el guaral en la cintura bastara para disfrazar la ambición.
Pero el verdadero salto no fue el altar, sino la antesala de José Vicente Rangel. Fue allí donde nació la criatura. El muchacho ya no quería cambiar el mundo: quería saber cómo se gestiona. José Vicente lo olfateó, lo apadrinó, lo ungió con un dedo invisible que olía a archivo clasificado. Le enseñó el arte del doble lenguaje: sonreír mientras se extermina la disidencia, escribir sonetos mientras se manipulan elecciones. Fue su Virgilio, su Diótima, su Maquiavelo con voz de abuelo.
Desde entonces, Jorge dejó de fingir. No necesitaba parecer intelectual. Ya era operador del sistema, diseñador de burbujas, orquestador de “ciclos culturales”, ministro sin cartera de lo simbólico. Tocó el poder con los dedos, y no lo soltó jamás. Como un pianista del caos, afinó el teclado institucional a su tono. Si antes escribía cuentos sobre la tristeza, ahora escribía el relato de un país deshecho por su propia mano.
A cada monstruo lo precede un espejo. En el caso de Jorge, el espejo tenía bata blanca, voz suave y sonrisa de clínico. Su nombre: Edmundo Chirinos, también conocido como el Aníbal Lecter caraqueño. Fue su tutor, su guía académico y, según algunos, el primero en enseñarle que el alma humana es como una cerradura: con la palabra adecuada, se abre. Con la dosis justa de sugestión, se entrega.
Chirinos no enseñaba psiquiatría: enseñaba control. Convertía las pasiones en variables. Las debilidades, en puertas de entrada. Jorge aprendió. Aprendió que una república puede ser tratada como un paciente internado. Y que basta un diagnóstico falso, bien enunciado, para administrarle un régimen de sedación prolongada.
De allí salió directo al experimento. Tocorón fue su laboratorio: no solo una cárcel, sino un ecosistema de castigo ejemplar, vigilancia absoluta y perversión ritual. Mientras el país miraba hacia los anaqueles vacíos y los bonos en petros, en el subsuelo de Venezuela se cocía la más brutal maquinaria de deshumanización sistemática: celdas sin luz, prisioneros políticos sin juicio, jóvenes mujeres desaparecidas entre paredes húmedas y amenazas sin firma.
Jorge no ejecutaba: gestionaba. No torturaba: firmaba memorandos. Su crueldad era burocrática, su sadismo tenía membrete. Cuando se suicidó el profesor R. en su celda tras meses de aislamiento, no hubo pronunciamiento. Solo una nueva edición de su novela con papel satinado.
Porque sí, Jorge escribe. Escribe novelas que no redacta, libros que no corrige, pero que firman su impunidad. Su última joya, El mar que me regalas, fue impresa por una editorial que él mismo creó con el nombre de Acirema —anagrama de América—, como si aún se burlara en clave de aquellos que todavía creen en el símbolo. Su libro es un acto performático: no se lee, se impone. Como sus decretos, como sus listas de elegibles, como los nombres de sus enemigos.
Y ahora va por el Premio Rómulo Gallegos, no para honrarlo, sino para enterrarlo. Un jurado dócil, con más militancia que criterio, lo ha nominado sin rubor. Lo celebran con columnas pagadas, entrevistas de papel, lecturas forzadas en liceos abandonados. Ya no necesita ser querido. Solo necesita estar ahí, como un retrato torcido en la galería de lo que alguna vez fue república.
Antes de ser escritor por decreto, Jorge ya había ensayado otros roles más eficaces: vicepresidente, director del árbitro electoral, capataz de la voluntad popular. Desde allí instaló los protocolos de obediencia digital, los algoritmos de la sospecha y el pánico, los mapas de calor que identificaban votantes dudosos como si fueran células cancerígenas del cuerpo revolucionario.
Lo que pocos saben —aunque algunos lo sospechan en voz baja— es que Jorge mantiene un museo secreto. No uno de cuadros ni esculturas, sino de artefactos que definieron la era de la manipulación tropical. Se encuentra en algún sótano de Miraflores o del CNE, bajo llave y con cámaras de circuito cerrado: allí descansan las máquinas adulteradas de votación, las grabaciones de confesiones forzadas, las actas con firmas clonadas y las encuestas fabricadas para seducir al idiota ilustrado.
También se exhibe —dicen— la bitácora de tortura psicológica que se probó en Tocorón antes de hacerse costumbre: privación de sueño, aislamiento sonoro, bombardeo de consignas. “Manipulación conductual con retórica humanista”, la llaman. Jorge se refiere a eso como su “tesis expandida”. Su método, patentado: doblegar sin mancharse.
Pero no todo es trauma y distopía. Jorge también le ha alimentado la panza a decenas de burócratas del sector “Panfleto–Libro” en Caracas: los poetas a sueldo, los narradores con cargo, los antologados de oficio, todos untados con ferias, becas, cargos diplomáticos culturales, prólogos de ocasión. La crítica oficialista se tragó su obra como quien traga aceite de ricino con olor a premio: sin placer, pero con disciplina.
Y ahora apunta a su obra culminante: el Premio Rómulo Gallegos, no como aspiración literaria, sino como acto final de su performance. No le interesa la gloria, sino el control del símbolo. Que su nombre brille entre los de García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Lispector no es una conquista: es un escupitajo en la historia.
Lo suyo es cerrar el círculo: desde la manipulación de cuerpos al secuestro de conciencias. Desde la urna electoral a la urna literaria. Jorge no quiere escribir la historia: quiere ser su taxidermista.
(Testimonio del último lector antes de que cerraran la Biblioteca Nacional)
Lo vi una vez. Fue en 2019, entrando a la Biblioteca Nacional, no por la puerta principal, sino por el acceso lateral, ese que queda justo frente a los grafitis de Simón Rodríguez con cara de mesías arrugado. Nadie más lo vio. Venía solo, sin escoltas. Llevaba un libro de tapas negras en la mano: El Proceso, de Kafka. Pero en la contraportada, con marcador rojo, alguien había escrito: Él no fue el acusado. Él fue el juez, el fiscal y el muro.
Lo seguí de lejos. Se detuvo frente a una vitrina con primeras ediciones de Rómulo Gallegos. Sonrió. No con alegría, sino con ese gesto de quien ya ha tomado una decisión y está disfrutando el momento antes del crimen. Luego se acercó al mostrador y dijo con voz queda, casi burlona:
—Vengo a donar mis obras completas.
La bibliotecaria, una muchacha con acento de Guárico y cara de mal dormir, no supo si arrodillarse o vomitar. Aceptó la caja sin mirarlo. Jorge se dio media vuelta, bajó las escaleras lentamente, y se perdió entre las columnas. Nadie más lo vio ese día. Dicen que al salir murmuró algo al oído de un mendigo:
—Aquí ya no se lee. Aquí se redacta el miedo.
Poco después, la Biblioteca cerró por “remodelación”. Nunca más reabrió.
Yo no lo volví a ver. Solo supe de él por los afiches: “Premio Rómulo Gallegos 2025”. Su cara ahí, como un estampado bolivariano, entre los logos de la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Su novela, El mar que me robaste, se vendía gratis. O peor: se repartía obligatoriamente en las escuelas, como antes los cuadernos de alfabetización.
Hoy escribo desde un cibercafé apagado, en algún rincón de San Bernardino, donde los teclados todavía hacen ruido y la electricidad no ha aprendido a morirse. Aquí no quedan lectores. Solo testigos. Los pocos que fuimos escritores, ahora somos cronistas de un saqueo simbólico.
¿El Infame Jorge? Vive aún, dicen. En algún despacho con piano vertical, rodeado de bustos de próceres reconvertidos en piezas de museo. Ya no escribe. O eso asegura. Pero a veces, cuando hay silencio en la ciudad, se oye teclear. No es máquina. Es él, componiendo su epitafio con letra invisible.
Epitafio del Infame Jorge
Fui el macho alfa de las letras subvencionadas,
el semental de la narrativa con carnet,
el último gallo en el gallinero de la infamia.
Firmé decretos con sangre y prólogos con billetes.
Fui premio, jurado y homenaje en una misma jugada.
Mi obra:
cárceles con ISBN,
cultura con ticket de ración,
Tocorón como musa,
y un país que me aplaudió por miedo.
Querido Jorge:

Leave a comment